Si el dolor es democrático, la miseria no lo es menos. Todas las capitales del primer mundo han vivido este fenómeno. Los jóvenes abandonan sus pueblos y emigran a la gran ciudad en busca de mejores oportunidades laborales. Eso suele crear pueblos abandonados por un lado, y focos de marginalidad en las grandes capitales por otro. Pero cuando la masificación de inmigrantes extremadamente pobres desborda todas las posibilidades de una capital como El Cairo, esos marginados deben buscar los últimos rincones de la ciudad, donde nadie ha estado dispuesto a vivir antes, para establecer sus nuevos hogares. Y la última opción, el rincón más siniestro de una gran ciudad, donde sólo alguien muy desesperado se plantearía vivir, es entre los muertos. Lo he visto en otras partes del mundo.
Cuando los pobres han ocupado ya todos los puentes, edificios desmantelados, suburbios infectos, bocas de metro abandonadas, etc., los cementerios son el último reducto donde un paria puede establecer su hogar. El tabú social que pesa sobre los camposantos hace que sólo alguien muy desesperado pueda ocupar un nicho o un panteón, convirtiéndolo en su hogar. Esto es lo que ha ocurrido en cementerios carismáticos, como el camposanto Antiguo Cuscatlán de San Salvador, por ejemplo, donde las familias pobres, conocidas coloquialmente como «los zombis» por razones obvias, llevan instalándose para vivir entre las tumbas desde 1935. Pero lo de El Cairo ha superado todos los récords.
Construido por los mamelucos, el cementerio de El Cairo está situado justo tras la ciudadela árabe, y en los últimos años se ha convertido en una auténtica ciudad en sí mismo. Primero docenas, luego cientos, y al final miles de inmigrantes llegados a El Cairo desde todos los rincones del país, e incluso desde otros países africanos, en busca de las oportunidades de la gran capital, terminaron refugiándose en las tumbas y panteones mamelucos para pasar unos días. Días que se convirtieron en semanas. Semanas que se convirtieron en años. Al final se dio un fenómeno extraordinario. Las familias propietarias de los panteones o tumbas terminaron por ceder a las familias que se habían refugiado en ellas el derecho de habitarlas a cambio de que las cuidasen. Y de esta forma surgió la Ciudad de los Muertos.
No existe un censo preciso de cuántas personas viven allí en la actualidad. Se habla de entre quinientos mil y un millón de personas hacinadas entre mausoleos, hipogeos, fosas, criptas, panteones, nichos y tumbas. Por esa razón, las supersticiones egipcias están más vivas en la Ciudad de los Muertos que en ninguna otra parte del país.
Cuando llegué a ella, no me costó ningún esfuerzo encontrar graffitis protectores contra el mal de ojo, ni tardé en descubrir la mano de Fátima defendiendo los hogares mortuorios de los malos espíritus, ni me supuso ninguna complicación observar todo tipo de amuletos, talismanes y protecciones mágicas para las familias que viven en las tumbas. Porque, evidentemente, ¿quién puede recurrir más a la superstición que quien se ve obligado por la miseria a vivir entre muertos?
Un alto porcentaje de los habitantes del cementerio llegó desde pequeñas aldeas remotas del interior. Poblados aislados en el desierto, alejados de los circuitos turísticos, donde todavía persisten las mismas creencias, mitos y supersticiones que hace años, o siglos. Así que decidí dejar momentáneamente El Cairo de los faraones y las pirámides para acercarme a las creencias religiosas de los egipcios desde la base, desde el principio, desde el desierto.
© Carballal, 2005




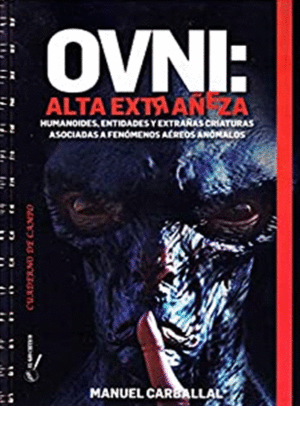






















Comentarios
Publicar un comentario